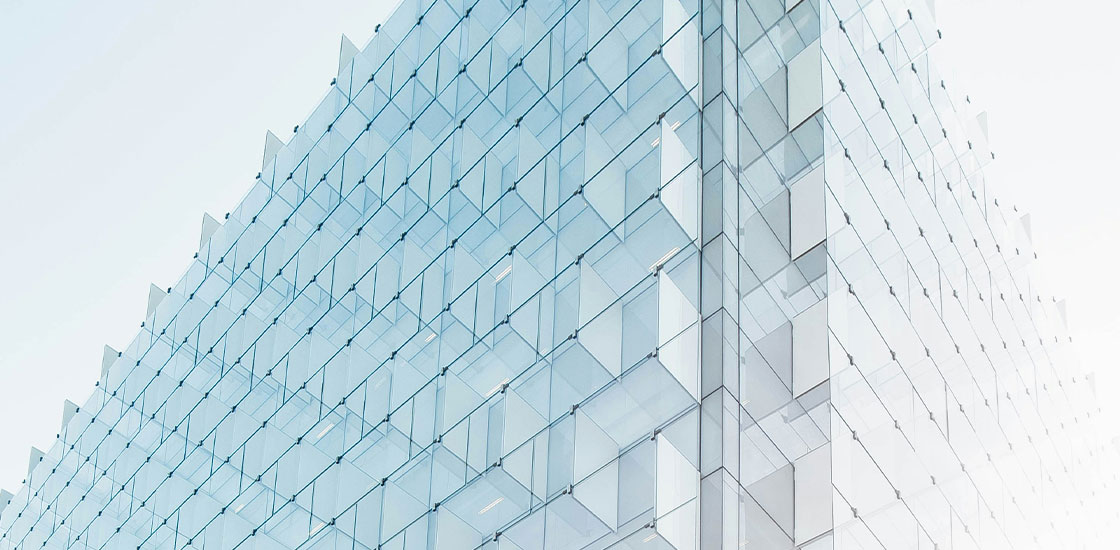El paisajismo contemporáneo se ha transformado en una forma de diseño de experiencias inmersivas. Más que organizar la naturaleza, propone coreografiar la relación entre cuerpo, territorio y cultura, convirtiendo cada espacio en un relato sensorial y comunitario.
Tiempo de lectura: 7 minutos
Jardines, plazas y parques: sistemas vivos de significados
Jardines, plazas y parques ya no son solo áreas verdes: son sistemas vivos de significados que modelan la identidad de las ciudades y el bienestar de quienes las habitan. En esta nueva visión, el paisaje deja de ser fondo para convertirse en protagonista. Cada textura, aroma o sonido es parte de una narrativa que apela a la memoria colectiva.
El diseño del entorno se convierte así en una herramienta de cultura urbana, capaz de reconectar a las personas con el territorio y de transformar la experiencia cotidiana del espacio público.
La arquitectura del paisaje ha experimentado una notable transformación en las últimas décadas, adaptándose a las necesidades de las ciudades contemporáneas. Los urbanistas actuales buscan dejar atrás los trazados rígidos y los espacios poco habitables del siglo XX, incorporando materiales locales, vegetación autóctona y una lectura sensible del sitio. Se trata de generar lugares que combinen lo público y lo privado, lo ecológico y lo simbólico, aportando valor y sentido a entornos residenciales, comerciales y cívicos.
El arquitecto y teórico noruego Christian Norberg-Schulz, figura central de la fenomenología del espacio, afirmaba que toda obra debe capturar el genius loci, el espíritu del lugar que otorga sentido a la experiencia arquitectónica. En el paisajismo contemporáneo, esa búsqueda se traduce en la capacidad de un espacio para contar su propia historia. Es en esa intersección entre lo natural y lo construido donde el diseño revela su poder más profundo: dar forma al sentido de pertenencia.
Una investigación publicada en Landscape and Urban Planning demostró que los parques urbanos que integran elementos históricos y culturales aumentan el sentido de pertenencia y la memoria colectiva de los residentes en un 30 %. Este dato evidencia cómo el paisajismo puede preservar la continuidad histórica y cultural de una ciudad, fortaleciendo la identidad local.

La memoria del territorio
Cada paisaje guarda una memoria geográfica, ecológica, ambiental y social. Diseñar con esa conciencia implica leer el territorio antes de intervenirlo, entender sus ritmos y materialidades. En lugar de imponer una estética, se trata de dejar que el sitio hable.
El arquitecto y artista brasileño Roberto Burle Marx, pionero del paisajismo moderno en América Latina, fue uno de los primeros en entender el jardín como una expresión cultural. Sus composiciones, basadas en especies tropicales nativas, celebraban la identidad brasileña y fusionaban arte, botánica y modernidad.
Décadas más tarde, la arquitecta paisajista chilena Teresa Moller retoma ese espíritu desde una poética contemporánea. En obras como Bahía Azul, el paisaje costero se convierte en experiencia: los senderos se integran al terreno y el visitante se funde con la geografía. Su intervención es mínima, pero su carga emocional, inmensa.
El urbanista británico-estadounidense James Corner, referente del «landscape urbanism», definió al paisaje como un palimpsesto: un soporte donde cada intervención escribe una nueva capa de significado sin borrar las anteriores. En esa escritura paciente, el paisajismo se vuelve una narrativa del tiempo y la memoria.
En el contexto rioplatense, el proyecto de paisajismo para El Nido en José Ignacio, liderado por el paisajista Roberto Mulieri —cuya práctica se centra en la lectura atenta de los ecosistemas costeros y la recuperación de sus dinámicas naturales— explora el ecosistema local, compuesto de gramíneas, matorrales nativos, arbustos resistentes al viento y la sal, y algunas especies introducidas como el eucalipto y el pino, como un lenguaje visual de identidad. No busca imponer un nuevo paisaje, sino revelar el que ya existe, construyendo un relato que es tanto ecológico como cultural.
Espacio público: la naturaleza como infraestructura
La expansión urbana ha demostrado que las ciudades no pueden pensarse solo en términos de densidad o movilidad: la calidad de vida depende, entre otros elementos, del acceso a la naturaleza. Los parques, plazas, costaneras y corredores verdes son hoy infraestructuras esenciales, tanto para el equilibrio ambiental como para la cohesión social.
La utilización de vegetación y materiales autóctonos en el diseño urbano contribuye significativamente a la creación de un sentido de lugar. Según un estudio del Journal of Environmental Psychology, el uso de flora local incrementa la identificación de los habitantes con su entorno en un 25 %, fortaleciendo el vínculo emocional y cognitivo con la ciudad.
Más que un lujo, el equipamiento verde urbano es una necesidad vital. El acceso a espacios verdes reduce el estrés, mejora la salud mental y disminuye la incidencia de enfermedades cardiovasculares en un 15–20 %, según la Organización Mundial de la Salud. Los parques no solo promueven la interacción social y la actividad física, sino que también fortalecen la cohesión comunitaria.
Ejemplos como el High Line en Nueva York, diseñado por Diller Scofidio + Renfro en colaboración con James Corner Field Operations y Piet Oudolf, o el Parque de la Memoria en Buenos Aires, del Estudio Baudizzone-Lestard-Varas junto a Claudio Ferrari y Daniel Becker Arquitectos, demuestran cómo los espacios verdes pueden transformar la relación entre ciudad, arte y memoria.
Un estudio comparativo publicado en Cities concluyó que las ciudades que invierten en paisajismo adaptado a su topografía y vegetación nativa presentan una identidad urbana más fuerte y reconocible, tanto para residentes como para visitantes.
El paisajismo urbano, en su mejor versión, democratiza la experiencia estética: hace del espacio cotidiano un lugar de encuentro, contemplación y pertenencia

La geografía como signo cultural
El paisajismo contemporáneo asume cada vez más una función identitaria y simbólica dentro de la ciudad. No se trata solo de embellecer, sino de construir referentes culturales compartidos que actúen como puntos de orientación, memoria y pertenencia colectiva. El paisaje se convierte en un lenguaje urbano capaz de condensar el espíritu de un lugar y proyectarlo hacia su comunidad, mejorando la calidad de vida de sus habitantes.
En urbanismo, la geografía —el relieve, la topografía, la vegetación, el clima, la relación con el agua o el horizonte— constituye el sustrato más profundo de la identidad. estas cualidades explican la naturaleza de los asentamientos humanos, inescindibles de las cualidades geográficas y ecológicas. Ningún otro elemento define de manera tan permanente el carácter de una ciudad. Incorporar esa dimensión geográfica al diseño del espacio público implica reconocer que el territorio es también un hecho cultural, una matriz de sentido sobre la cual se inscribe la vida urbana.
El paisajismo identitario busca precisamente traducir esa matriz territorial en forma, recorrido y experiencia. Al hacerlo, convierte la geografía en símbolo: el paisaje deja de ser solo naturaleza domesticada para transformarse en signo urbano y narrativo. Así, un parque, una rambla o una costanera pueden operar como landmarks paisajísticos, expresiones visibles de la memoria y la identidad de una comunidad, continuando un relato cultural ya iniciado.
Casos como el Parque Bicentenario en Santiago de Chile, el Millennium Park en Chicago o la Rambla de Montevideo muestran cómo el paisaje puede actuar como emblema urbano. A diferencia de los hitos arquitectónicos, el paisaje no impone un objeto: propone una experiencia colectiva, conectada con la naturaleza basal del lugar. Su potencia simbólica radica en la cotidianidad —en cómo la comunidad lo habita, lo recorre y lo resignifica con el tiempo.
Esta mirada se vincula con la noción de “paisaje como estructura cultural”, desarrollada por la teórica estadounidense Elizabeth Meyer, quien sostiene que el diseño del paisaje debe construir significado, no solo forma. En sintonía, James Corner plantea que el proyecto paisajístico debe actuar como una lectura activa del territorio, capaz de revelar sus capas históricas, ecológicas y simbólicas.
La ciudad que reconoce su paisaje y lo transforma en parte activa del espacio público no solo mejora su habitabilidad, sino que también reafirma su carácter cultural y su continuidad histórica. El paisaje, en este marco, es mucho más que vegetación o infraestructura: es la expresión material de una comunidad y su geografía.
Identidad, sostenibilidad y experiencia
Hoy los límites entre paisajismo, arquitectura y urbanismo se diluyen. Las disciplinas dialogan en torno a una misma idea: diseñar experiencias integrales que reflejen tanto la sensibilidad cultural como la responsabilidad ambiental.
Proyectos como Casa Meztitla del estudio mexicano Ambrosi Etchegaray o el Museo MACA en Uruguay, impulsado por el escultor Pablo Atchugarry, muestran cómo la materialidad, la luz y el paisaje se funden para crear atmósferas que trascienden la forma.
Estos ejemplos apuntan hacia una nueva ética del diseño, una que entiende la sostenibilidad no solo en términos ecológicos, sino también culturales y emocionales.
El paisaje es, ante todo, una forma de identidad visible. Cada parque, plaza,calle, rambla o borde urbano es la huella contemporánea de una geografía que se reconoce a sí misma. Por eso, diseñar el paisaje es proyectar una forma de cultura: una manera de habitar el territorio, de interpretarlo y de transformarlo sin borrar su memoria.
En tiempos de globalización estética, el verdadero gesto contemporáneo no consiste en replicar modelos internacionales, sino en releer el territorio desde lo propio, entendiendo que cada ciudad tiene un paisaje que la narra. Cuando el diseño se apoya en esa singularidad —en su relieve, su vegetación, su clima, su historia—, el resultado no es solo un espacio verde, sino una experiencia colectiva de pertenencia.
Así, el paisajismo se afirma como un proyecto de identidad urbana, capaz de articular sostenibilidad, memoria y comunidad. Su potencia radica en esa doble condición: ser infraestructura ecológica y, al mismo tiempo, relato cultural.
Porque habitar —al fin y al cabo— no es solo ocupar un espacio, sino reconocerse en él.